
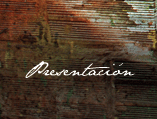 |
 |
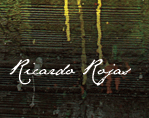 |
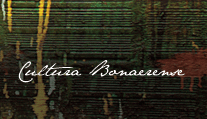 |
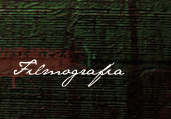 |
|---|
| Inicio | Hombre | Militante | ideólogo | Sitio Especial 29 de Julio |
|---|
La Argentina de comienzos del siglo XX era el “granero del mundo”, una economía agroexportadora que destinaba su producción al mercado europeo y las divisas obtenidas daban la posibilidad de engendrar una atmósfera de majestuosa opulencia –la Belle époque- que disfrutaban sólo unos pocos privilegiados.
La inmigración, concebida como una necesidad para lograr el desarrollo del país, fue visualizada por la élite -a partir del Centenario- como un elemento social peligroso, que fomentaba los conflictos sociales: introducía las ideas del anarquismo y el socialismo, incorporaba otras creencias religiosas y costumbres, en fin, erosionaba el orden institucional. Los hijos de los inmigrantes que pudieron consolidar una buena posición económica fueron los integrantes de la clase media que reclamó participación política y enfrentó a la élite –en muchos casos, no para generar modificaciones de fondo sino, para compartir los beneficios-. El clima del Centenario estimuló la construcción de inventarios y homenajes. En ese contexto, los intelectuales buscaron aportar a la definición de las matrices sociales, políticas y culturales que configurarían identidades, roles y valores para los ciudadanos argentinos. La actividad de Ricardo Rojas, estuvo encaminada en ese sentido. Pretendía diseñar una filosofía de la argentinidad e intentaba presentar una nación étnicamente homogénea. En Sarmiento reconoció a un maestro, pero se propuso superar el planteo que éste hacía entre civilizados y bárbaros. Trató de construir puentes entre lo indiano –que ensalzaba con tono de epopeya- y lo hispano -como “creador de la primera estructura europea de las ciudades de América". Rojas, Ricardo: Historia...; Tomo I; "Los gauchescos", p. 102- como elementos constitutivos de la nacionalidad. Rojas fue desarrollando la idea de que Argentina era un crisol de razas, es decir, la fusión, mezcla de componentes poblacionales que pierden sus propias características para dar origen a un componente distinto. Ese componente distinto y distintivo era el gaucho, en quien encontraba una síntesis:
Rojas, Ricardo: Historia...; Tomo I; "Los gauchescos", p.104-5. Otro elemento poblacional que tuvo en cuenta, fue el inmigratorio que produjo beneficios al país pero también muchas contradicciones. Los inmigrantes y sus hijos en vez de desarrollar su vida en el ámbito rural se quedaban en las ciudades y las poblaban con sus idiomas, costumbres e ideas disolventes, con sus reclamos de participación política, ¿hasta dónde había que dejarlos participar? La Ley Sáenz Peña, salida político-institucional a la que apostó la élite para controlar los reclamos de participación, saldría mal y abriría paso al radicalismo en el gobierno. Rojas consideraba al cosmopolitismo como una regresión, un retardo para la civilización en tanto rompía el organicismo de las sociedades tradicionales, consideraba que los inmigrantes no traían nada nuevo o que no estuviera previamente en América como historia o como profesía: “En medio de la confusión cosmopolita pudimos creer muertas la tradición indo-gauchesca y la tradición hispano-colonial, y aún la tradición patricia de los llamados románticos; pero [...] La patria vieja no ha muerto, ni morirá. [...] las especies nativas han subsistido, siquiera sea en forma dispersa o endeble, pero manteniendo la continuidad de una tradición. Ahora necesitamos asimilar lo extranjero y concluir con la imitación, volver los ojos a la realidad local, sentir la vida colectiva, dar unidad de carácter a nuestra cultura y plasmar los símbolos estéticos de la personalidad americana”. Rojas, Ricardo: Eurindia, Buenos Aires, Losada, 1951, p. 166. Rojas, construyó su obra tratando de encontrar las fórmulas que fortalecieran los lazos sociales y la “Argentinidad”, a la que consideraba un dios americano del espíritu y la fuerza. Argentinidad era para él tanto el espíritu presente y pasado de la patria como el que se estaba gestando por entonces y cobraría forma futura. En Blasón de plata mostró el proceso de conquista española como la fusión de las fuerzas en choque, el indio considerado el "barro materno" recibió al español que se fusionó con la tierra americana. Allí destacó la influencia que tuvieron las dos generaciones anteriores a la suya en la construcción de la patria, ellos eran San Martín, Moreno, Belgrano, Sarmiento, Alberdi, Mitre a los que caracterizaba como héroes clásicos y en quienes reconocía a los arquetipos y los moldes de la argentinidad. En Argentinidad explicó la formación del Estado y cómo la patria es el resultante de "la unidad orgánica entre el territorio, la raza, la tradición y la cultura". En Restauración Nacionalista, Rojas se transformó en docente y desarrolló un programa de "conciencia de argentinidad" que debía ser adoptado por las escuelas del Estado y transmitido por los docentes para desarrollar una conciencia colectiva de esos valores nacionalistas. En Eurindia mostró cómo las teorías europeas se fundían en un crisol con el indianismo dando como resultado la argentinidad y la conciencia continental americana; Eurindia no rechazaba lo europeo, lo asimilaba; no reverenciaba lo americano, lo superaba persiguiendo el propósito de alcanzar autonomía y civilización. En todos los casos, buscó dotar de legitimidad a los conceptos a partir una escrupulosa elaboración y organización de los datos y buscando fundar esos trabajos en su carácter eminentemente científico; se trataba de "afirmar y probar" la existencia de una identidad nacional. Le sugerimos la lectura del capitulo XLI de su obra Eurindia, donde se sintetiza su doctrina.
|
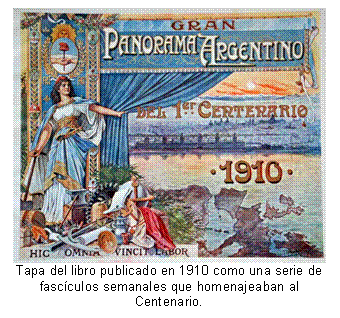 A pesar de numerosos cambios económicos, políticos, sociales y culturales, la estructura de dominación mantenía las mismas jerarquías de la sociedad colonial: familias patricias terratenientes que gozaban de la prosperidad económica y mantenían el control político e ideológico del país, mientras que, el resto de la población –peones rurales, chacareros, obreros fabriles, empleados de comercio- trabajaba de sol a sol con la esperanza de lograr un mejor futuro –de remota concreción- para ellos y su descendencia.
A pesar de numerosos cambios económicos, políticos, sociales y culturales, la estructura de dominación mantenía las mismas jerarquías de la sociedad colonial: familias patricias terratenientes que gozaban de la prosperidad económica y mantenían el control político e ideológico del país, mientras que, el resto de la población –peones rurales, chacareros, obreros fabriles, empleados de comercio- trabajaba de sol a sol con la esperanza de lograr un mejor futuro –de remota concreción- para ellos y su descendencia.  “[...] de la argentinidad como tipo de raza psicológica estará determinada por el sentimiento del medio geográfico (o sea la virtud del indio); por el sentimiento del idioma castellano (o sea la virtud del castellano colonizador); y el sentimiento de la libertad individual, que fue una alianza entre el instinto salvaje del hombre primitivo y del conquistador en el desierto. Este último fue el rasgo típico épico del gaucho, y la base natural de nuestra democracia, anterior a toda doctrina. Tales caracteres parecen definir nuestra alma nacional [...]”.
“[...] de la argentinidad como tipo de raza psicológica estará determinada por el sentimiento del medio geográfico (o sea la virtud del indio); por el sentimiento del idioma castellano (o sea la virtud del castellano colonizador); y el sentimiento de la libertad individual, que fue una alianza entre el instinto salvaje del hombre primitivo y del conquistador en el desierto. Este último fue el rasgo típico épico del gaucho, y la base natural de nuestra democracia, anterior a toda doctrina. Tales caracteres parecen definir nuestra alma nacional [...]”.